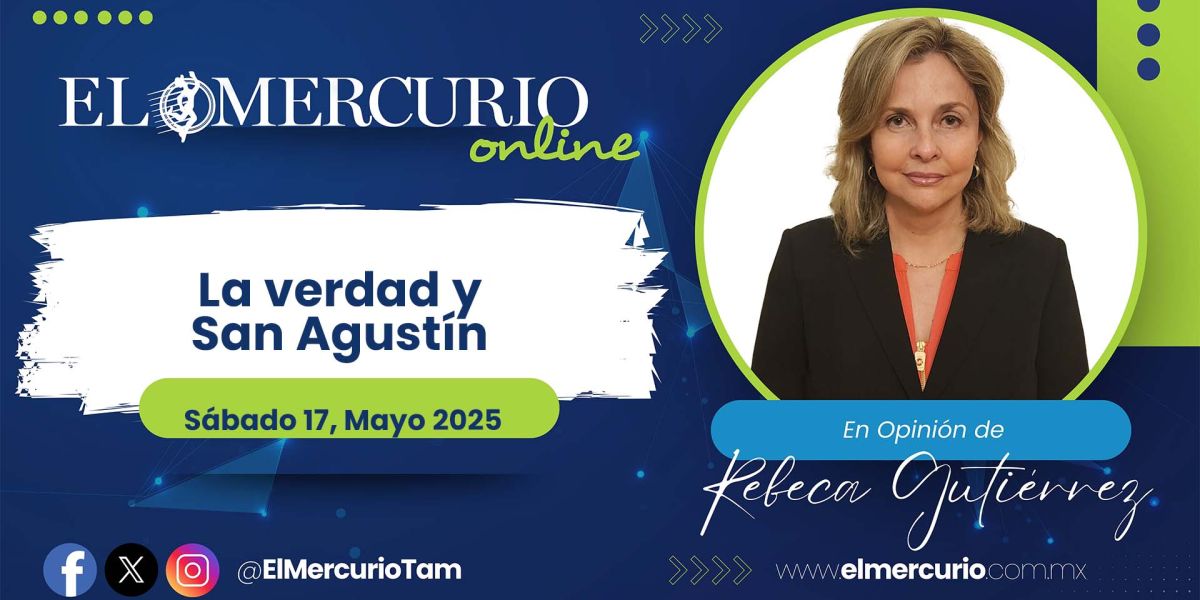Corría el año de 430 d.C. cuando dejo de existir un hombre que orientó su vida hacia la búsqueda de la verdad, y encontró, en su interior, dos caminos que convergen y están profundamente conectados, la filosofía y la religión. Supo entonces que esta cercanía nace del alma, y es ahí donde la existencia encuentra su verdadero sentido.
Aurelio Agustín de Hipona comenzó su camino en la Filosofía influenciado por los pensadores clásicos, especialmente por Platón, cuya visión espiritual resonó con su insistente búsqueda de la verdad. Y, ¿qué es la verdad? Una pregunta que puede parecer simple, pero que en filosofía es profunda y está íntimamente vinculada con la razón. Sin embargo, su propia formación, y esa misma razón, le ofrecían aún más preguntas, pero, sin respuestas contundentes; no calmaba la inquietud que lo envolvía, pues sucede que la filosofía, tiene más preguntas, que respuestas absolutas. Por ello, su historia habla de su profundo deseo en comprender el estrecho vínculo entre estas dos vertientes. Fue entonces cuando comenzó una preparación tanto intelectual como espiritual, que lo llevaría a integrar la razón con la experiencia interior, y a reconocer que la verdad no se impone desde fuera, se descubre dentro. San Agustín eligió el silencio interior para transformarse a sí mismo, y desde ahí, transformar todo lo que lo rodeaba.
Sin duda a San Agustín le tocó vivir en una época difícil, en la que estar en desacuerdo se interpretaba como una forma de agresión. El Imperio Romano en esa época atravesaba una crisis total; la gente, desorientada, ya no sabía en qué creer. Todo lo que un día fue, la antigua Roma imperial, comenzaba a desmoronarse, y el imperio estaba a punto de caer y partirse en dos. En realidad, si lo analizamos, no es tan distinto del mundo que habitamos hoy.
Sus padres fueron dos figuras opuestas, que representaban dos vías distintas por las que el mismo oscilaba. Su padre, Patricio, funcionario del Imperio Romano y pagano durante casi toda su vida, se convirtió al cristianismo poco antes de morir. Se dice que era estricto y ambicioso; se interesaba más por el éxito académico de su hijo que por su formación espiritual. Su madre, Mónica de Tagaste, —después de su canonización la llamaron “Santa Mónica”— en cambio, era una mujer profundamente cristiana y devota. En sus escritos, San Agustín le dedicó emotivas páginas, especialmente al narrar el momento de su muerte, un pasaje que refleja no solo su dolor, sino también su admiración.
Cabe reflexionar sobre el profundo conflicto interior que atravesó el teólogo de Hipona, atrapado entre dos visiones del mundo: una terrenal, ligada al materialismo, al poder y al reconocimiento; y otra espiritual, orientada a lo incondicional, a lo que no se ve, pero se siente. Este choque — el eterno conflicto entre lo material y lo espiritual— ha sido una constante en el pensamiento humano. Lo más sorprendente es que, incluso en estos tiempos donde la sociedad presume de grandes avances, seguimos sin comprender del todo la diferencia entre ambas.
San Agustín logro cruzar la gran barrera, dividida claramente por dos formas de pensamiento, desde ahí construyó su visión más profunda, una que no solo se formó en momentos en crisis, sino que tuvo la fuerza de perdurar a lo largo del tiempo. A primera vista los escritos de San Agustín pudieran parecer difíciles de trasladar a la conversación cotidiana que usamos hoy en día, porque principalmente, su pensamiento se asocia a una época donde la religión dominaba todos los aspectos de la vida. En los tiempos actuales, donde prevalece lo inmediato y lo práctico, hacer silencio y meditar, se vuelva cada vez más difícil. Es cierto, cuesta trabajo en medio del ruido constante que caracteriza la era en que vivimos.
Sin embargo, la visión de San Agustín, continua más viva que nunca, su esencia, la búsqueda de la verdad, el sentido, la paz interior sigue siendo lo que, en el fondo, también buscamos. Quizá no usemos las mismas palabras, pero seguimos haciéndonos las mismas preguntas, y aunque el lenguaje cambie, la búsqueda de sentido no ha desaparecido, hoy quizá no hablemos de alma, pero sí de identidad, de propósito, de bienestar interior. Lo que el llamo “ciudad terrenal” hoy podríamos entenderlo como la lógica del ego, —presente en los detalles más insignificantes—del consumo o del poder sin sentido —abuso y derroche del poder—. Lo que San Agustín llamó “verdad interior” hoy se parece a los que muchos buscan como autenticidad, conexión, paz interna o coherencia emocional.
Si en la actualidad el respeto fuera el principio que guiara nuestro camino, viviríamos en un mundo distinto. San Agustín no solo nos habla de su profunda búsqueda de la verdad, sino también de que las personas pueden pensar diferente y, aun así, necesitan —y merecen— ser escuchadas. Porque la verdad no crece, donde se impone, sino donde se conversa y esto solo es posible cuando hay apertura y respeto. Entonces, escuchar a otros, puede ser también parte de esa búsqueda de la verdad. Así lo expresa el Papa León XIV al decir: “Tenemos que saber escuchar. No juzgar, no cerrar puertas como si tuviéramos toda la verdad y nadie más tuviera que ofrecer”.
El mundo está cambiando a una velocidad impresionante y con ello nuestra forma de vivir, de pensar y de relacionarnos. En medio de todo este caos necesitamos conocer y saber interpretar a aquellos pensadores que, como San Agustín, construyeron una forma de entender nuestra naturaleza humana en diversos aspectos de nuestra existencia terrenal, sobre todo, en su búsqueda de sentido. Es una herramienta para evolucionar hacia una sociedad más consiente, más respetuosa, y sobre todo más justa.
Esto me lleva a referir lo que escribió San Agustín: “La verdad es como un león; no necesitas defenderla. Suéltala y se defenderá a sí misma”.