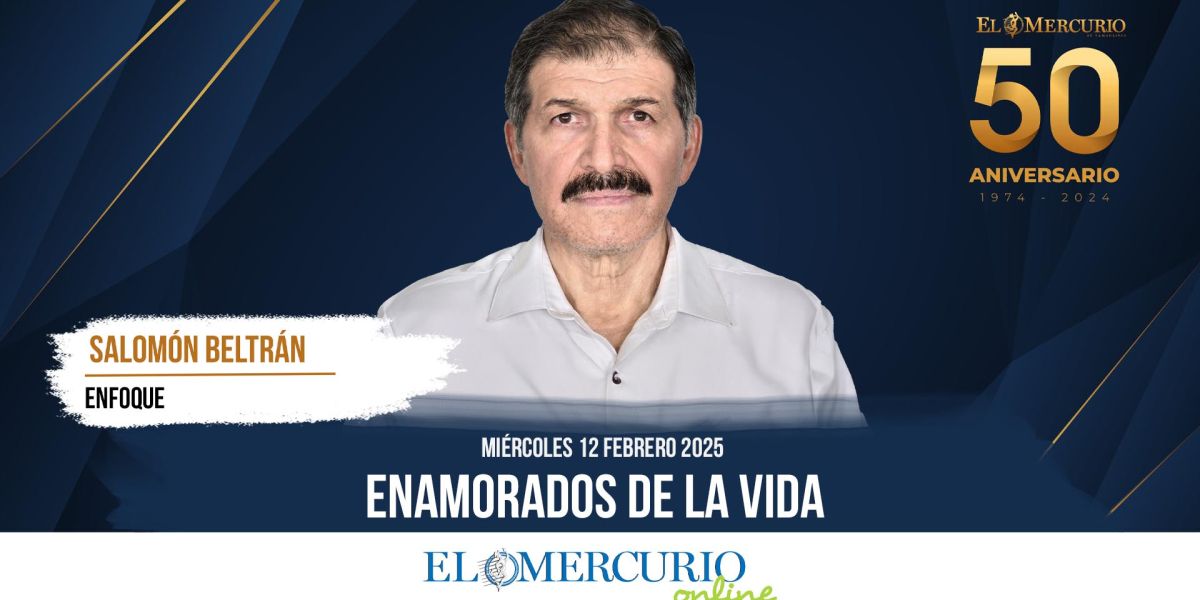Y caminábamos los amantes de la naturaleza ancestral, muy temprano por la mañana, a veces cuesta arriba sin causar fatiga, otras, cuesta bajo, apurando el paso por razón natural, velando no tropezar, por aquellas veredas encantadas llenas de fantasía, del paraíso al que llamábamos el “Ojo de agua”; siempre al amparo de la generosa sombra de árboles y arbustos nativos de la región, algunos, con una gran historia que contar, pues no sé cuántas veces vieron a nuestros padres y abuelos pasar por aquel lugar, que lo mismo respiraron el penetrante olor a monte virginal, que el olor a la hierba que nuestros pies pisaban en aquel andar de muchos, donde el camino lo hizo el caminante habitual, amante de todo lo natural; confiados todos en que llegaríamos con bien a nuestro destino, porque por ser bendito el paraje, Dios dispuso, que ningún insecto poseedor de veneno mortal, serpiente ponzoñosa o bestia salvaje, reinara en aquel lugar, pues nada perturbaría la paz y la magia, de lo que en su tiempo encausara el agua del manantial que bajaba de la montaña y que fue entubada para quitar la sed de la Sultana del Norte.
Los pasos cortos de niños y los pasos rápidos de adolescentes, lo mismo, en un tiempo exigían un descanso a medio camino, de ahí que buscábamos por el camino un acolchonado sitio formado por hojarascas, para caer rendidos y recostados boca arriba, admirar los pedazos de cielo azul de San Francisco, Santiago, Nuevo León, que invitaban en la ocasión, al tierno pensamiento a llegar tan alto como se pudiera, haciendo en su trayecto, una poesía al amor que en aquel momento, hacía latir con fuerza el corazón de los jóvenes pubertos, enamorados de la vida.