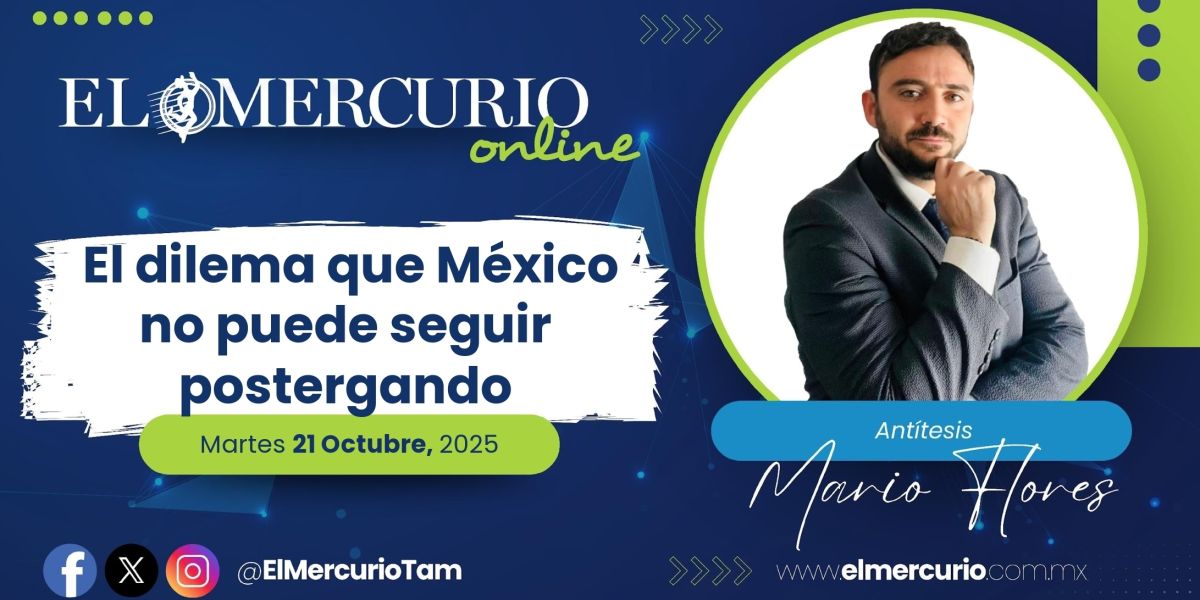En un país donde los megaproyectos se anuncian con trompetas pero se ejecutan con parches, hablar de infraestructura es tocar el nervio desnudo de la política económica. México no necesita más promesas ni más ceremonias de inauguración. Necesita puentes que unan realidades, caminos que dignifiquen territorios, trenes que no descarrilen por corrupción y aeropuertos que no sean elefantes blancos diseñados para el ego presidencial.
Porque la infraestructura no es ornamento. Es la columna vertebral de la economía real. Un país sin redes viales eficientes, sin conectividad digital universal, sin logística moderna ni transporte digno, está condenado a la mediocridad. Lo decía John Maynard Keynes con claridad quirúrgica: la inversión pública bien dirigida no solo genera empleo, sino que detona círculos virtuosos de crecimiento. Cada kilómetro de carretera bien construida es una arteria que lleva oxígeno a zonas abandonadas por la historia y por el presupuesto.
Pero en México, construir es también corromper. Obras infladas, licitaciones amañadas, sobrecostos como regla, inauguraciones simbólicas sin operación funcional. ¿Quién paga la factura? Siempre el mismo: el ciudadano que sigue cruzando ríos en lanchas escolares, que espera el Internet en su comunidad como si fuera ciencia ficción, que ve pasar los proyectos como fantasmas sin impacto real en su vida.
El desarrollo económico que una infraestructura sólida puede traer no es ideología, es evidencia empírica. Países que hace medio siglo estaban al margen del sistema internacional (Corea del Sur, Singapur, China) construyeron primero caminos, puertos y redes eléctricas antes de presumir crecimiento. Comprendieron que sin cimientos, todo edificio se derrumba. México, en cambio, aún no decide si quiere ser modernidad o simulacro.
Y es que el abandono de la infraestructura también es un síntoma del extravío político. Un Estado que no planifica a largo plazo, que improvisa según encuestas, que prefiere anunciar que ejecutar, es un Estado que ha renunciado a gobernar con racionalidad. ¿Cuántos proyectos sexenales se han enterrado apenas termina el mandato del caudillo en turno? ¿Cuántas veces ha comenzado “de cero” lo que ya se había empezado a edificar? La infraestructura no resiste la inestabilidad de la voluntad personalista: requiere continuidad institucional, visión de Estado, y sobre todo ética de la obra pública.
Pero aquí no hay filosofía de la construcción, solo marketing del concreto. No hay Aristóteles que piense en el bien común, solo Maquiavelos de ocasión que calculan el rédito electoral de cada ladrillo.
Y entonces, la pregunta ya no es solo económica, sino moral: ¿puede un país que no construye infraestructuras duraderas construir futuro? ¿Puede una nación donde el asfalto se agrieta al primer temporal hablar seriamente de desarrollo?
Invertir en infraestructura es apostar por la igualdad real, por la integración territorial, por la cohesión nacional. Es garantizar que el desarrollo no sea un privilegio geográfico, sino un derecho compartido. Pero para eso, necesitamos menos ingenieros del poder y más ingenieros del porvenir.