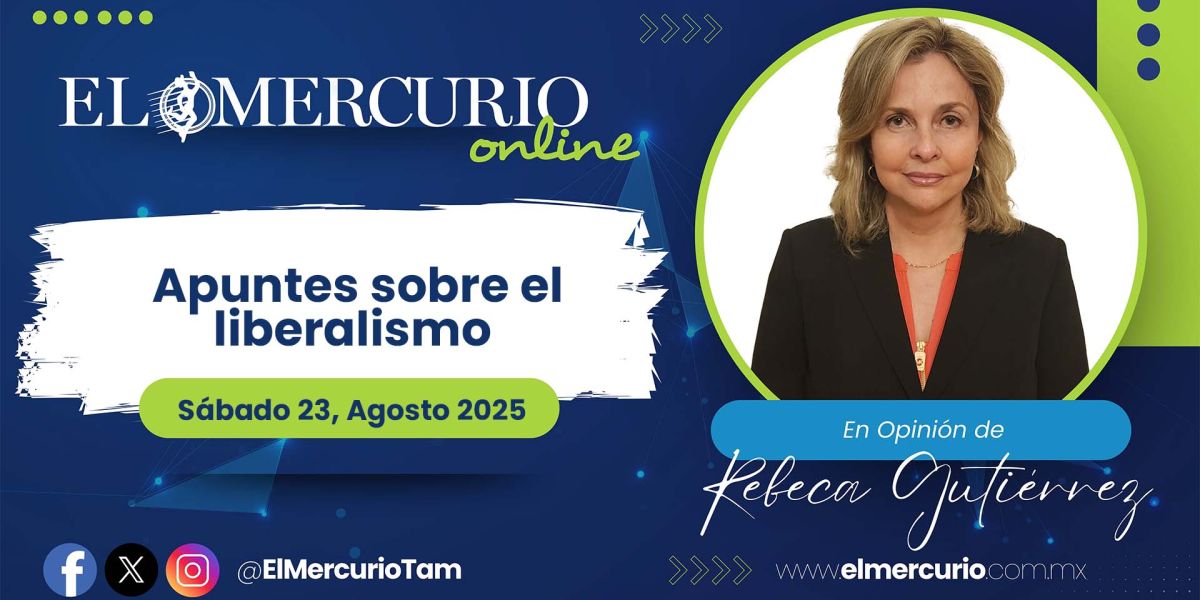Hoy en día podemos advertir, que hay una notable confusión en torno a lo que se entiende por ideología. Para algunos, se ha reducido en una simple etiqueta política; para otros, es sinónimo de fanatismo o dogma. Sin embargo, en su sentido más concreto, el concepto de ideología se refiere a la manera en que concebimos el mundo y cómo creemos que éste debe funcionar en transformar —para bien— nuestra sociedad. Las doctrinas o movimientos políticos aparecen cuando las estructuras existentes —políticas, económicas o sociales— ya no responden a las necesidades de la época; entonces, se dan las crisis sociales que surgen como una respuesta a la necesidad de un cambio de quien ejerce el poder. Estos conceptos, al igual que las instituciones y los patrones de comportamiento social, suelen transformarse con el tiempo. De tal manera, que, en este mundo, nada permanece estático, —ni siquiera las ideologías—, todo cambia, todo fluye.
Cuando hablamos del liberalismo, lo primero es recordar que nació como una reacción al absolutismo, representado simbólicamente por Luis XIV, el Rey Sol, con su célebre frase “El Estado soy yo”. Los principios liberales sirvieron como base ideológica para la redacción de la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, un documento legal que plasmo ideales como la igualdad ante la ley, la libertad individual, el derecho a la propiedad, la soberanía nacional, la proporcionalidad de las penas, la libertad económica, así como la legalidad y la justicia. En resumen, el liberalismo, se erigió como una defensa de las libertades individuales y sentó las bases del Estado moderno, con igualdad jurídica, soberanía nacional y separación de poderes. La Revolución Francesa fue una consecuencia directa ante una profunda crisis económica, a la desigualdad social y a la arbitraria concentración del poder.
El liberalismo se convirtió en una ola expansiva que, acompañada de revoluciones, inspiró cambios políticos en Europa y América, promoviendo principios similares a su origen y la creación de constituciones. Aun así, con el tiempo el liberalismo fue reinterpretado y, en ocasiones, distorsionado, lo que permitió que algunos gobiernos lo asociaran y etiquetaran con una imagen negativa, —más por estrategia política— olvidando que su esencia fue precisamente una respuesta contra la concentración del poder.
Las tensiones ideológicas de los siglos XIX y XX, la evolución de la economía y los intereses de los grupos en el poder, fragmentaron su concepto original, dando lugar a diversas posturas, unas centradas en la libertad política —elecciones democráticas, división de poderes, libertad de expresión—, otras en la libertad económica —libre comercio y la mínima intervención del estado—; y, algunas más, buscaron un equilibrio entre ambas. Esta diversidad ocasionó y abrió la puerta a confusiones en los conceptos que principalmente se les atribuyen a situaciones derivadas de la política, pues en realidad, se apartan de sus principios primigenios.
Si bien el liberalismo defiende como valor supremo la libertad del individuo y la mínima intervención del Estado, también reconoce límites, pues esa libertad debe equilibrarse con políticas públicas dirigidas al bien común de la sociedad. Una forma sencilla de comprender el liberalismo, que además fortalece su significado, es como lo explica Jürgen Habermas, gran filósofo alemán contemporáneo de la escuela de Frankfurt. Para él, el liberalismo no es solo un conjunto de principios sobre la libertad. Habermas reconoce, que cuando el liberalismo se encierra solamente en lo individual, corre el riesgo de debilitar la vida en común, y se olvida que las libertades también necesitan del tejido social y comunicativo para sostenerse. Para ello propone no enfocarse demasiado en la autonomía individual, pues las instituciones democráticas no funcionan con ciudadanos aislados protegiendo solamente su libertad, sino con ciudadanos que participan, dialogan y construyen consensos, “qué hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos”.
En el mismo orden de ideas, aparece Peter Sloterdijk, también filósofo alemán, quien en su obra “La Trilogía de Esferas” nos ayuda a entender cómo surgen y se relacionan los distintos ámbitos de lo político. Imaginemos tres esferas, —dice—, la primera pertenece al “ámbito individual” (AI), un espacio donde nos oponemos a cualquier intromisión del Estado pertenece a las acciones y decisiones únicamente del individuo en el cual el Estado nada tiene que hacer, ni decidir. La segunda esfera es el “ámbito público” (AP), en el que están las autoridades, que solo pueden actuar en lo que la norma les permite. Y la tercera esfera, es el “ámbito social” (AS) es cuando un grupo de personas se reúnen para unir esfuerzos enfocados a transformar positivamente el entorno humano.
Estos tres espacios no existen de manera aislada, están conectados. Tanto Habermas como Sloterdijk coinciden en que, cuando el Estado rompe, transgrede esos límites e invade otras esferas, aparece el riesgo del totalitarismo como ocurrió en la España de Franco, el fascismo de Mussolini en Italia y en el régimen Nazi en Alemania, caracterizados por la supresión de libertades individuales, la persecución de opositores y el control de los medios de comunicación. Del mismo modo, cuando el liberalismo se encierra únicamente en la esfera de lo individual, termina debilitándose, pues depende del vínculo social y comunicativo para mantenerse.
Cuando hablamos del pensamiento liberal, venga de la escuela que sea —la de Adam Smith, John Locke, Rousseau, Montesquieu, por mencionar algunos— siempre encontramos un mismo origen, la defensa de lo propio, lo individual, pero también las actividades que hacemos juntos y nos mantienen organizados; es decir, lo que tiene sentido en sociedad. Esa combinación es lo que de la fuerza al pensamiento liberal. En México, Benito Juárez representa el máximo ejemplo de este ideal en nuestra historia, defendió el liberalismo al separar la iglesia del Estado, estableció lo laico como base constitucional y afirmó la soberanía de la nación. Con ello protegió, tanto las libertades individuales como lo común de la Nación, en congruencia con los principios fundamentales del liberalismo.
Sin embargo, a menudo se confunde el liberalismo con otros conceptos como el neoliberalismo, que es una doctrina económica centrada en el libre mercado, y nada tiene que ver con la amplitud política y social del liberalismo, ni tampoco se le puede identificar con el conservadurismo, que su significado es la de procurar mantener el orden político de antaño y las tradiciones, buscando incluso el restablecimiento de formas de gobierno ya perdidas. Estas confusiones responden más a etiquetas personales de quienes hablan de política, que a una comprensión real de las ideas. El liberalismo en su raíz sigue siendo, una defensa de las libertades individuales y colectivas frente a cualquier intento de concentración del poder.
Al final y en medio de tanta confusión de las doctrinas y su contenido, tenemos la necesidad de reafirmar y razonar conceptos, conviene recordar que el liberalismo nació para limitar el poder absoluto, su vigencia no depende de estigmatizar o etiquetar, sino de tener presente que nuestras libertades todavía siguen vivas, la libertar de decidir, de opinar, de elegir una profesión, de escoger donde trabajar, de asociarnos, de creer en una religión, de expresarnos, de movernos libremente y la de participar en la vida política. De todas ellas su esencia es el pensamiento liberal. Como dijo Benito Juárez: “La democracia es el destino de la humanidad, la libertad su brazo indestructible”.