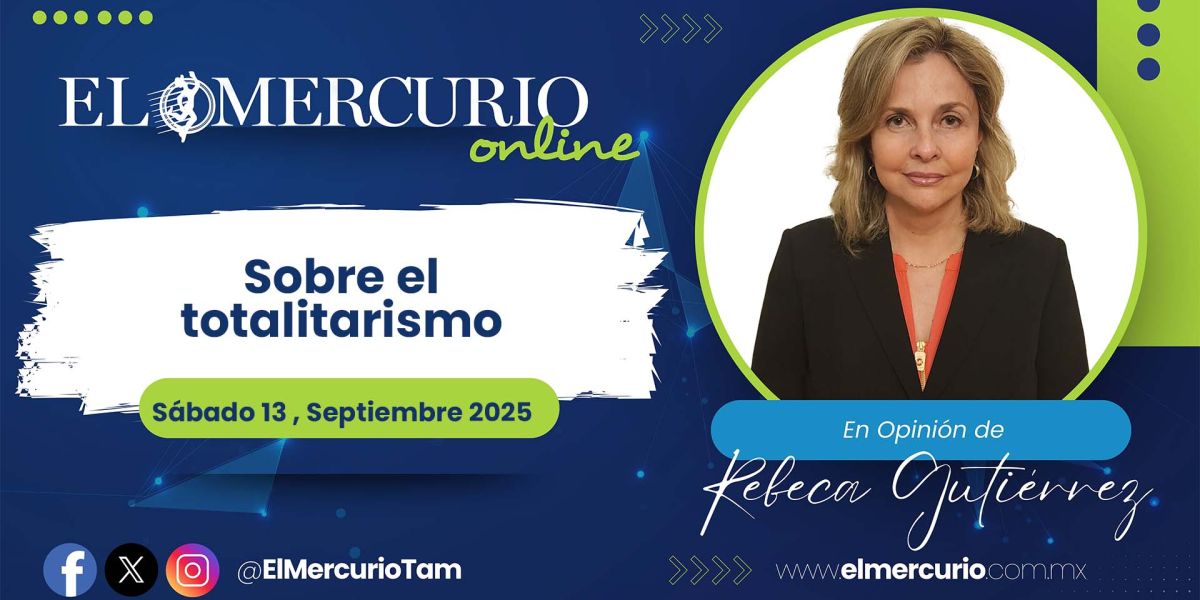En ocasiones hemos leído o escuchado sobre el totalitarismo, pero ¿Qué es el totalitarismo? el diccionario de la lengua española lo define como “una doctrina y regímenes políticos, desarrollados durante el siglo XX, en los que el Estado concentra todos los poderes en un partido único y controla coactivamente las relaciones sociales bajo una sola ideología oficial”. En la historia, encontramos un patrón común que coincide con la llegada del totalitarismo en los países que lo han padecido, y es que siempre apareció en medio de una crisis profunda, ya sea social, política o económica, donde las instituciones no solo mostraron incapacidad en resolver los problemas, sino que además presentaron un alto grado de desmantelamiento y corrupción. En este escenario, igualmente concuerda con la aparición de un líder que, con un discurso transformador promete cambiar lo que real o imaginariamente funcionaba mal. Esta combinación de crisis, desconfianza, desamparo institucional y una promesa redentora constituye una de las principales razones por las que el totalitarismo se instala en una sociedad.
El totalitarismo siempre encontró espacio en sociedades abatidas y divididas. Por mencionar algunos casos de la historia, en la España de Franco existían enfrentamientos ideológicos en donde la sociedad estaba polarizada, lo que finalmente la llevó a una guerra civil. En la Italia de Mussolini, tras la primera guerra mundial prevaleció el desempleo la inflación y la sucesión de gobierno débiles, sin liderazgo, lo que ayudó a Mussolini llegar al poder. En Rusia donde predominaba el hambre, la miseria y la desigualdad, acompañada de una monarquía autocrática, surgen los bolcheviques que promovieron una revolución que llevó al poder a Lenin. En la Alemania de Hitler, —ante el ocaso de la República de Weimar— la sociedad vivía desolada por el resultado del Tratado de Versalles, y en medio de una crisis económica y un desempleo masivo, aparece quien prometió restaurar la gloria de Alemania. En todos estos contextos, el líder siempre prometía orden, unidad, grandeza nacional y estabilidad, pero invariablemente terminaron imponiendo una dictadura totalitaria, acabando todos estos movimientos sociales de forma trágica, derrotados y consumidos por sus propios antagonismos internos y externos.
Otra característica del totalitarismo es que se manifiesta bajo distintos rostros, pueden llegar desde la derecha, aquellos que defienden las estructuras sociales y políticas tradicionales, o desde la izquierda, quienes buscan promover un cambio radical en la sociedad.
Entre otros factores más del totalitarismo, se suma cuando una sociedad se fragmenta por sus diferencias ideológicas, se vuelve más vulnerable, y es entonces cuando este régimen político autoritario encuentra el espacio propicio para fortalecerse. Algunos pensadores han comparado al totalitarismo con la hidra, el monstruo mitológico que los griegos describían con muchas cabezas, y que, al ser cortada una, volvían a surgir otras.
Karl Popper (1902-1994), filósofo que observó de cerca el totalitarismo austriaco y alemán, se preguntó por qué las sociedades caen en este tipo de dominación. Para él, el totalitarismo, no es viejo ni joven, no tiene edad, pues siempre ha estado presente como una posibilidad subyacente que, quien la sabe aprovechar valiéndose de las debilidades o decepciones de una sociedad, convierte a las personas en piezas o instrumentos de un sistema, sin espacio para la opinión ni el debate. Sin embargo, el enemigo más fuerte —advierte Popper— no es una ideología, tampoco una modalidad de gobierno más bien es una constante que él llama “degradación”, que se da en la propia sociedad y que facilita la entrada al totalitarismo.
Cuando una sociedad se muestra desconectada de la realidad, revela un total abandono de su espíritu crítico. Esto sucede cuando deja de pensar por sí misma, porque resulta más fácil seguir, que analizar. Ya no contrasta lo que se dice con lo que realmente es, simplemente se muestra indiferente y lo acepta. Ha dejado de decidir por cuenta propia, le resulta más cómodo dejarse conducir, pues así evita el esfuerzo de pensar y, al mismo tiempo, de perder lo que se tiene. Ante esto, Popper propone “una sociedad abierta” aquella que se mantiene critica, que cuestiona, que aprende de los errores, también que rechaza las verdades absolutas.
Conocer la historia siempre nos deja lecciones que aprender, y es quizá la mejor manera de comprender por qué el totalitarismo consigue apoderarse de una nación y someter a su sociedad. La defensa frente al totalitarismo no viene de arriba, sino del propio tejido social. Lo que nos corresponde es actuar como ciudadanía y conectar con todo aquello que debería importarnos. Una sociedad que opina, que participa, que razona y que cuestiona, una sociedad donde todo puede revisarse y mejorarse a través de la crítica constructiva, siempre convencida de que nada está totalmente predeterminado, y de que nadie tiene la verdad absoluta. Los sistemas totalitarios, no comulgan con la libertad, ni con la crítica, ni con la democracia, la conciben de manera rígida, como si todo estuviera predestinado. Frente a ello, una sociedad conectada con la realidad, que piensa y actúa, constituye la mejor vacuna contra los sistemas totalitarios.
A Joseph de Maistre se le atribuye la frase “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”, al señalar que los gobiernos derivan su poder del consentimiento de los gobernados y, de alguna manera proyectan lo que la sociedad es en la realidad. Y, efectivamente, Einstein, refería cómo el mundo es reflejo de nuestro pensamiento, para cambiar la realidad, solo debemos cambiar nuestra forma de pensar. Informarse, conectarse y actuar para decidir nuestro destino. Ya lo decía también Heráclito, “carácter es destino”.