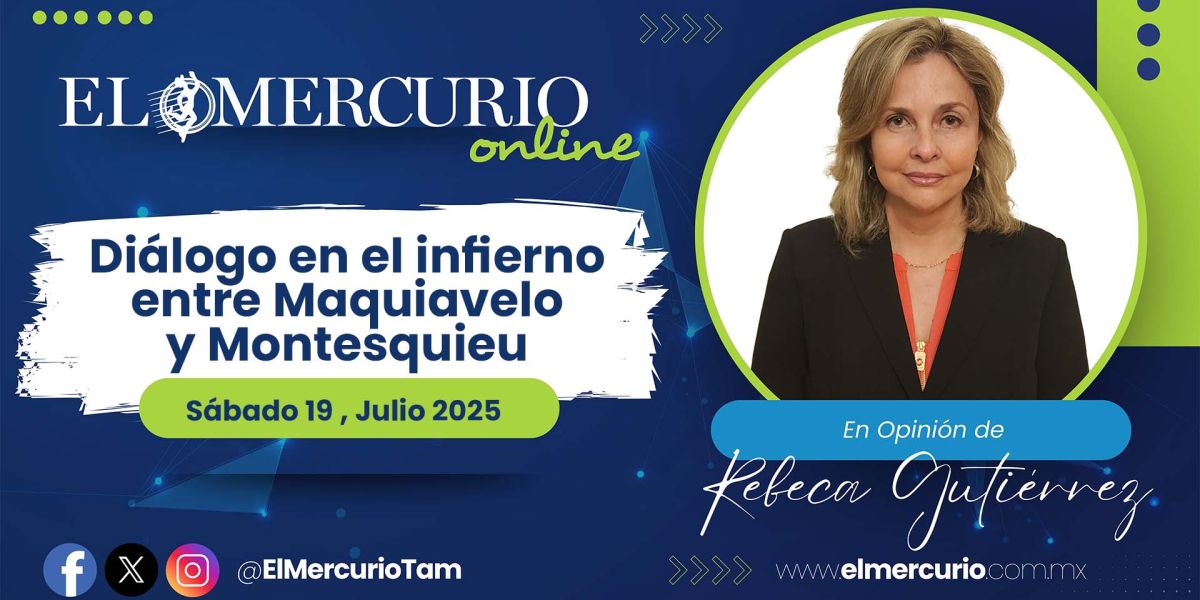En Francia, en el siglo XIX, existió un grupo de escritores que, al dar a conocer en sus publicaciones las injusticias y abusos de gobiernos autoritarios, —como el de “Napoleón III”—, trajeron como consecuencia que sus obras fueron perseguidas, censuradas e incluso prohibidas. A este círculo de escritores se les conoció como los “escritores malditos”. Entre ellos, se encontraba el francés Maurice Joly, quien estudió Derecho en la ciudad de Dijon, en la Universidad de Borgoña, y en 1859 fue admitido en la Barra de Abogados de Paris, iniciando así su ejercicio profesional como litigante. Esta formación jurídica le dio bases para escribir varias obras importantes, en las cuales combinó el pensamiento crítico con la sátira política.
En 1864 escribió su obra principal “Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu”. En este libro, Joly imaginó un encuentro póstumo entre Maquiavelo y Montesquieu en las profundidades del infierno dantesco. El desarrollo de la obra se basa en una dramatización y cuestionamiento sobre cómo debe ejercerse el poder, situación que permite escenificar una intensa conversación entre ambos, en donde se refleja abiertamente las firmes posturas de cada autor, sometiendo a debate cada uno de sus conceptos.
Creo que la vida de Maurice Joly, fue triste. Su personalidad solía ser contradictoria, rebelde, pero brillante en su razonamiento. Fue una figura incomoda, pues sus ideas resultaban perturbadoras tanto para los autoritarios como para los liberales. Pasó sus últimos días en el aislamiento, sintiéndose incomprendido y abandonado. Tenía una vocación innata por la pendencia —el gusto por la confrontación— que lo llevó a apartarse hasta de quienes compartían sus ideales. Fue arrestado, juzgado, encarcelado y, tras salir de prisión, nadie lo defendió ni lo acompañó. Murió sin reconocimiento, en la penumbra. Sin embargo, su legado fue valorado mucho tiempo después, cuando su obra principal fue leída con la atención que merecía. Hoy vale la pena detenernos un poco y analizar esa parte de la historia que nos habla de un hombre brillante, sí, aunque en ocasiones algo incomodo y voluble, pero profundamente visionario y adelantado a su tiempo.
Maurice Joly nunca imaginó que, por alguna extraña razón, su obra terminaría en manos de la policía secreta del régimen ruso. Peor aún, la forma en que fue utilizada. El escrito fue copiado, distorsionado y lo transformaron en un panfleto sin portada, ni título, borrando así todo rastro de su autor original. El documento contenía un título de construcción análoga conocido como los “Protocolos de los sabios de Sion” que fue utilizado por regímenes y grupos antisemitas como supuesta “prueba” para alimentar discursos de odio. Esta falsificación circuló ampliamente en los años siguientes, justo cuando figuras como Stalin comenzaban a consolidar su poder.
En 1921 fue cuando un grupo de intelectuales curiosos comenzó a investigar el origen de los “Protocolos de los sabios de Sion”. Descubrieron que, gran parte del texto había sido copiado del libro de Joly. A partir de ese hallazgo, emprendieron una búsqueda imparable en bibliotecas europeas hasta encontrar una copia original de “Dialogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu”, el cual demostró que el plagio había sido usado maliciosamente.
Por supuesto que el rescate del escritor Maurice Joly fue un acto de justicia, quizá un poco tardía, pero se constató lo que realmente fue, un escritor brillante y valiente. Su dialogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, rescató su lugar en la literatura política, —lo que seguramente correspondía a su propósito inicial— que hasta el día de hoy continúa advirtiéndonos sobre los peligros del poder sin límites. Pero ¿Qué podemos resaltar sobre este dialogo entre dos personajes que evidentemente tenían una visión diferente sobre como ejercer el poder?
Cuando el escritor Joly pone a dialogar a Maquiavelo y Montesquieu en el infierno, no lo hace como un castigo, —en la creencia católica el infierno se concibe como el eterno castigo por los pecados cometidos— sino como un escenario simbólico donde se confrontan dos formas muy distintas de entender el poder. Por un lado, Maquiavelo lo concibe desde un enfoque frío, calculador y práctico; incluso, ausente de moralidad, concluyendo con su famosa frase “el fin justifica los medios”. Por otra parte, Montesquieu interpreta el poder como un sistema basado en instituciones, y límites legales que garanticen el equilibrio. Y lanza una advertencia a los pueblos, para defender sus libertades, deben separar los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y establecer principios constitucionales claros. Ante esta afirmación, Maquiavelo se muestra escéptico; se debe buscar la conservación del poder, separando moral y religión de la política, considera que el equilibrio de poderes es una utopía. Al final —afirma—las instituciones pueden ser manipuladas de diversas formas y terminan ejecutando la voluntad de los poderosos. Que por ser precisamente esto cierto, Montesquieu, mediante la división de poderes trata de evitar.
Es claro, Montesquieu elaboró la receta perfecta de cómo debería funcionar el poder en una nación: el equilibrio entre libertad y orden solo es posible si el poder es dividido, regulado y constantemente supervisado. Por su parte, Maquiavelo, nos dice que esto no es posible, de tal suerte que, las instituciones con el tiempo tienden a corromperse y los que mandan aprovechan para destruir los contrapesos y manipular las masas.
Frente a este dialogo, podemos distinguir claramente dos versiones de entender la política, Montesquieu la dirige al bien común, mientras que Maquiavelo la enfoca a conseguir el poder y sostenerlo por cualquier medio. Montesquieu sostiene que se debe gobernar con valores como la justicia, la igualdad, la legalidad, la libertad y la indispensable limitación del poder mediante contrapesos. Mientras que Maquiavelo se centra en el poder, concediendo valor a la astucia, la manipulación y actuando incluso de manera engañosa y perversa.
La predicción de Maurice Joly, en lo que él llama “los círculos más oscuros del infierno”, no es una exageración literaria, sino una imagen auténtica de cómo se puede contaminar la democracia de un país desde el seno de sus propias instituciones. La opinión de estos dos pensadores políticos es fuerte y clara; además, nos lleva a concluir con lo esencial: las mayorías sin contrapesos y la búsqueda de la legitimidad por cualquier medio, se convierte con el tiempo —tal como anticipaba Joly— en una tiranía vestida de democracia.